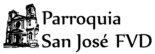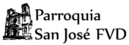La Iglesia cree que quienes se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen, por la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados cometidos contra Él. Al mismo tiempo, el penitente se reconcilia con la Iglesia, con sus hermanos y consigo mismo.
Algunos no llegan a comprender qué es este sacramento y por qué un sacerdote puede perdonar, en nombre de Dios, los pecados. Veamos.
El sacramento recibe diversos nombres, que nos muestran cuál es su sentido. Se llama sacramento de conversión: porque realiza algo que Jesús pidió desde el inicio de su ministerio: la conversión (ver Mc 1,15), la vuelta al Padre, de quien nos alejamos. También se llama sacramento de la penitencia, porque nos lleva a arrepentirnos y a reparar las faltas que hayamos podido cometer. Es la confesión, porque es la valiente declaración de nuestras faltas, y al mismo tiempo “confesamos” la inmensa misericordia de Dios para con los pecadores. Es también el sacramento del perdón, porque Dios nos otorga el perdón y la paz. Es, finalmente, el sacramento de la reconciliación, porque nos da el amor de Dios que reconcilia. ¿Cómo no desear este sacramento, que nos llena de vida nueva en Cristo?
En Cristo hemos recibido la vida nueva: “habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios” (1Cor 6,11). Sin embargo, nos dice también san Juan: «Si decimos: “no tenemos pecado”, nos engañamos y la verdad no está en nosotros» (1Jn 1,18). Esta vida nueva que recibimos no suprime nuestra fragilidad, nuestra inclinación al pecado. ¿Acaso cuando el Señor invita a la conversión se refiere sólo a un momento de nuestra vida? ¿No es un llamado para todo cristiano? Ya desde el Antiguo Testamento se nos invitaba a tener un corazón contrito (ver Sal 51,19). San Ambrosio, en el siglo IV, decía acerca de la la actitud de quien se reconoce pecador después de haber recibido el bautismo: «existen el agua y las lágrimas: el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia» (ep. 41,12).
Necesitamos, entonces, renovar el corazón (Ez 36,26-27; Lc 5,21). La sangre de Cristo nos ha obtenido el perdón de los pecados. No debemos temer.
El pecado, al llevarnos a romper nuestra amistad con Dios, necesita de Su perdón. Pero Dios lo ha previsto todo con mucho amor hacia nosotros. Él nos perdona los pecados. Y sólo Él lo puede hacer: «El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra» (Mc 2,10). Es más, lo hace: «Tus pecados están perdonados» (Mc 2,5; Lc 7,48). Pero aún más: Jesús, en virtud de su autoridad divina, otorga ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre (ver: Jn 20,21.23).
Cristo mismo instituyó este sacramento de la Reconciliación para quienes, después del Bautismo, hayan caído en pecado grave y hayan perdido la gracia bautismal. Tertuliano, en el siglo II, decía que el sacramento de la Reconciliación es como «la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la pérdida de la gracia» (Tertuliano, paen. 4,2).
Cristo confió la tarea de perdonar en su nombre a los Apóstoles (recordemos Jn 20,23; o 2Cor 5,18). Los obispos, sus sucesores, los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo ese ministerio. El confesor no es dueño, sino administrador del perdón, es el servidor de Dios para el bien de los hombres.
El Señor dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). Quien tuvo poder para crear, para venir al mundo y, después de muerto resucitar, ¿no tendrá poder para confiar ese sacramento de salvación para sus hermanos humanos? ¿Qué haríamos sin el sacramento del perdón? ¿Quién nos daría la seguridad del perdón? Dios, sabiamente, predispuso que el perdón fuese otorgado, en su nombre, por otros hombres, para que todos pudiésemos tener acceso al perdón divino. Cuando alguno de nosotros pide perdón a alguien a quien ha ofendido, ¿experimentará lo mismo que pidiendo perdón en su interior, sin decírselo a nadie? ¿Qué certeza tenemos de ser escuchados por Dios? La certeza que Él, en su infinita sabiduría, nos dio: «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20,23).